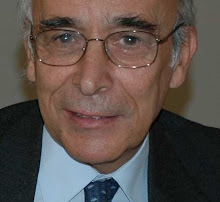Dicen -y es verdad, aunque una verdad muy relativa- que hoy termina el año 2011 de nuestra era. Todos nos sentiremos impactados por ello, de algún modo, cuando suenen las campanadas de media noche, yo también, pero algunas personas sentirán que poco más o menos "se va a acabr el mundo", y no lo digo por lo que se refiere a esas "apocalípticas" predicciones, ya sean atribuibles a Nostradamus o a la NASA, y por otra parte relacionadas con el año siguiente, el 2012, sino, en general, por la impresión psicológica que suele producir siempre, año tras año, el paso de uno a otro de estos períodos en los que trata de medirse lo que llamamos "el tiempo". Pero estoy convencido de que ello no es más que pura sensación, mera impresión psicológica, invención nítida de nuestro mundo interior. Y cada vez estoy más convencido de que el tiempo "no existe". Desde luego, así es en Física, dónde el plomo no es más que un uranio degradado a través de un proceso de miles o de millones de siglos. Y creo yo que también sucede, si no exactamente lo mismo, sí algo muy parecido en el sentido más general.
Todos los filósofos, o muchos de ellos, la mayor parte, se han enfrentado al concepto de "tiempo". Entre los griegos, Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.) ha sido sin duda quien alumbró la más solida doctrina sobre tal concepto. Y su idea, me parece bastante aproximada a lo que acabo de decir. La visión aristotélica se halla íntimamente vinculada al movimiento y, al definir el concepto, en su "Física", entiende que es "la medida del movimiento respecto a lo anterior y lo posterior". Por ello, sin nuestra propia conciencia del cambio, no podríamos saber que el tiempo transcurre. El tiempo aristotélico es exterior al movimiento, pero supone una duración sucesiva que permite establecer relaciones de medida entre un "antes" y un "después".
Muy distinta es la idea de San Agustín (354-430), mucho más intimista, que hace depender el tiempo del propio espíritu, como algo totalmente desligado del movimiento e íntimamente unido al alma. El tiempo es un "ahora" que no es, porque el "ahora" no puede detenerse, toda vez que, si se pudiera, ya no sería tiempo. Por tanto, si no hay presente, mucho menos puede haber pasado, ni todavía hay futuro. La medida del tiempo no es el movimiento, como suponía Aristóteles, sino el alma, el espíritu, el yo. El pasado, tan sólo es aquello que recordamos; el futuro, lo que esperamos y el presente, aquello a lo que prestamos atención.
Posteriormente, en la era ya propiamente moderna, Newton, un físico, en su famosísima obra "Philosophiae naturalis principia matehematica", formula su concepción absolutista del tiempo, al definirlo como algo "absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, que fluye uniformemente sin relación con nada externo". Es de hacer notar que, la idea de Newton, por una parte, no excluye el factor o elemento interno, la participación del yo subjetivo en la percepción del tiempo y, por otro lado, este concepto podrá ser válido para la comprensión del tiempo cosmológico, pero no tanto, por ello, del tiempo psicológico, que seguiría manifestándose como un misterio. Tal vez por ello, para Kant (1724-1804), abiertamente, el tiempo no existe como una realidad en sí exterior a nosotros, ni en las cosas como movimiento, sino que tan sólo es una manera de percibir propia del hombre, como una experiencia interna para cada uno de nosotros. Y por ello también, para Bergson (1859-1941) -uno de los filósofos contemporáneos que más atención dedicó al estudio del tiempo- éste es cualidad, interioridad. El tiempo verdadero es puro fluir de nuestro yo individual, desprovisto de toda medida, sentido como algo cualitativo. El tiempo bergsoniano, es un devenir indivisible, innumerable e incontable, porque fuera de nosotros sólo hay espacio y la duración, el transcurso del tiempo, sólo existe en nuestro interior, como una sucesión de hechos psicológicos.
Aparente y superficialmente esta última idea pudiera parecer opuesta a la de la Filosofía temporalista, o históricista, representada, respectivamente por Heidegger y por nuestro Ortega y Gasset. De Heidegger, hay que subrayar la idea central que late y está presente en su excelente libro "Ser y tiempo", según la cual el tiempo es el elemento indispensable, y casi sagrado, del ser, de tal modo que el existir no puede ser otra cosa sino "estar en el tiempo para ser" y, en esta dimensión, tan sólo existe el hombre. Las cosas no existen, sino tan sólo "dasein", es decir, "están ahí" y, aunque pasen millones de años, no podrán añadir nada a su propio ser. Ni tan siquiera Dios puede "existir", puesto que ya es, eterna e infinitamente. Esto último, no lo dice Heidegger (aunque tampoco, como se ha pretendido sesgada y maliciosamente, afirma lo contrario). Lo digo yo -pobre de mí- porque lo creo firmemente. Por su parte, Ortega afirma que la realidad específicamente humana se caracteriza por su consistencia temporal y, por ello, la historia es privativa de los hombres y de la sociedad. El hombre, no tiene naturaleza, sino que tiene historia.
Creo yo, por tanto, tras este sintético análisis del pensamiento filosófico, que, cuando se habla de tiempo, es necesario distinguir entre el tiempo cosmológico y el tiempo psicológico. El primero, es susceptible de medida y de cálculo, pero el tiempo que verdaderamente nos importa es aquel que percibe nuestra propia experiencia individual, que es un tiempo subjetivo y variable, puesto que en algunas ocasiones nos parece que se va muy deprisa y en otras que transcurre muy lentamente. Por eso, en realidad, creo que no existe. Ya Lope de Vega, al suprimir de su Teatro la unidad aristotélica de tiempo (además de las de acción y lugar, en lo que coincidirá con William Shakespeare) comprendió aquello de que "la cólera de un español sentado no se templa, si no se representa en una hora desde el Génesis hasta el Juicio final". ¿Y quién no ha tenido uno de esos misteriosos sueños, en los que tan sólo en breves minutos transcurre casi toda su vida?. Por ello, nada me extrañaría, y en ello confío, que cuantos seres humanos han muerto desde el principio del tiempo, se despertaron un día como si tan sólo hubiese transcurrido un segundo desde que se durmieron. En eso confío apasionadamente. Un abrazo a todos, amigos, y un Feliz Año Nuevo. Es la tradición. Luis Madrigal.-












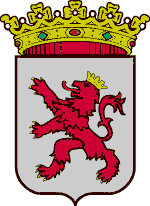
.jpg)