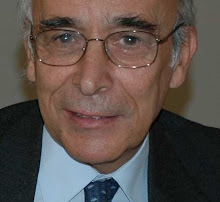La canción popular española, “Ya se van los pastores…”, ha suscitado siempre, según he podido observar, la disputa de su enigmático origen. En efecto, creo haber oído, o incluso leído, no recuerdo bien, que son varias las regiones españolas que aspiran a ser la cuna de esta preciosa canción. Aparte de mi pequeña patria, en la Montaña leonesa, donde dan por descontado que se originó allí, otras diversas nobles tierras sostienen idéntica afirmación, Soria, Segovia, la Sierra de Albarracín, Cuenca, Burgos, La Rioja… ¡Incluso la misma Extremadura! Y esto último si que no puede ser, en modo alguno. No es posible, porque la propia canción dice a dónde van los pastores. Y van precisamente “a la Extremadura”, con lo cual no es posible, lógicamente, que la canción se haya originado allí donde los pastores van, porque, en tal caso, debería decir, “Ya vienen los pastores…”. Ello, en mi humilde opinión, descarta por completo a la sufrida y heroica tierra extremeña, patria de tantos grandes españoles. En pura hermenéutica jurídica, ha de prevalecer el primer tipo, o grado, de entre todas las interpretaciones, si hemos de acudir a la vía judicial para dar a la cuestión carácter contencioso y ventilar de una vez por todas el caso controvertido. Y tal interpretación primera es la puramente gramatical, o lógico-gramatical. En efecto, la canción dice a dónde van los pastores, pero no dice en cambio de dónde vienen. Silencio total y absoluto, tanto en su título como en todas y cada una de sus bellas estrofas.

Yo, soy leonés y, sinceramente, me encantaría que hubiese sido en León donde la canción cobró vida, pero (después de todas las canalladas que a León han hecho siempre los malditos políticos, desde el siglo XIX, aunque el último en crucificarle fue precisamente un falangista leonés del más puro acento franquista, convertido urgentemente en “demócrata”) tampoco voy a romperme la cara con nadie por esta cuestión. Me parece mucho más civilizado acudir a algunas fuentes documentales, pocas, en las que poder hallar la luz para que pueda cobrar fundamento mi deseo. Y esas fuentes, precisamente, son extremeñas y en consecuencia altamente fidedignas, porque es lógico que en Extremadura, puestos a jugar limpio -y Extremadura es una tierra muy honrada- pudieran saber muy bien allí desde dónde llegaban aquellos pastores, y también a dónde volvían, a dónde regresaban después de haber llegado, tras unos meses, los del invierno, a las dehesas extremeñas. Para ello, es preciso bucear en los antiguos papeles que vieron el origen y posterior desarrollo de la trashumancia, antes y después de la Mesta.
“Trashumar”, es palabra de origen puramente latino (trans, de la otra parte, y humus, tierra). En primer término, se predica del ganado, preferentemente lanar, aunque también de otras especies y, en este sentido, significa “pasar desde las dehesas de invierno a las de verano, y viceversa”. Naturalmente, el ganado, las ovejas, no pueden viajar solas, sino que necesitan unos conductores, sus pastores, que las guían por lo lugares más saludables y benignos. No en vano, Nuestro Señor Jesucristo, es el “Buen Pastor” por excelencia.

En un documentado estudio sobre el “Componente histórico de la Trashumancia en Extremadura”, se afirma que, tras la protohistoria de los procesos trashumantes, protagonizados por los pueblos ibéricos prerrománicos (vetones, lusitanos y turdetanos), los romanos, visigodos, árabes, y también durante la Reconquista y después de ella, la verdadera organización de la trashumancia no se produce hasta la agrupación de las diversas asociaciones gremiales, llamadas “mestas”, en el “Honrado Consejo”, o Consejo de la Mesta, en 1273, bajo el Rey Alfonso X El Sabio. Ello cobró notable importancia en la explotación del potencial ganadero extremeño, merced a la afluencia hacia los lugares de frescos y abundantes pastos en verano, para regresar a Extremadura en los meses de invierno. A su vez, no sólo los grandes imperios ganaderos, los de la Nobleza y las Órdenes religiosas, practicaban la trashumancia. También lo hicieron los pequeños y humildes propietarios de ganado y rebaños de dentro y fuera de Extremadura, en un flujo continuo verano-invierno muy intenso.
Y son los propios extremeños quiénes nos dicen desde dónde llegaban los rebaños, fundamentalmente desde el Norte, a los pies de la cornisa cantábrica. En dicho estudio, se dice que, en el “Avance sobre la riqueza pecuaria en 1891”, la provincia de Badajoz se lamenta de que: “Aquellos innumerables rebaños que antiguamente venían de León… desde los meses de Octubre hasta Abril… hoy ya casi por completo han desaparecido”. Es cierto que también se citan otros lugares, pero, en primer lugar, y de forma innumerable -según se dice- los rebaños de ovejas venían de León, procedían de las montañas leonesas, en casi todos los partidos judiciales de Cáceres y en nueve de los quince de Badajoz. Precisamente por ello, en el mes de Mayo de 1836, la Asociación General de Ganaderos del Reino, que había sucedido ya a la Mesta, solicitó tarifas especiales a la compañía ferroviaria MZA, que se había extendido rápidamente hasta hacerse con las principales líneas férreas de Extremadura, para transportar entre Cáceres y Astorga el ganado que habría de dirigirse a la zona de Babia, en la Montaña occidental leonesa. Unos treinta y tres años más tarde, el Estado decreta la creación de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste, cuyo trazado de explotación va a discurrir a través de la llamada “Ruta de la Plata” que, partiendo igualmente de Astorga, y a través de Zamora, Salamanca, Plasencia y Cáceres, llegará por Valencia de Alcántara hasta la Frontera con Portugal.

Tradicionalmente, al hablar de trashumantes, los propios extremeños distinguían entre los “serranos”, procedentes de las áreas de montaña del Sistema Ibérico y los “montañeses”, distribuidos por los Montes de León, incluyendo las sierras sanabresas y palentinas que los delimitan. Y es muy significativo al respecto el testimonio del alcalde mesteño, Manuel del Río, que no sólo distinguía también entre los trashumantes leoneses y los sorianos por las diferencias de sus respectivos ámbitos, sino porque aunque: “Se ha dicho que los sorianos son más antiguos que los montañeses en el pastoreo de ganado trashumante, no se puede negar que las disfrutan más los montañeses.”
Bien, hasta aquí he podido llegar yo, sin pasión alguna. Espero que algún posible lector de otros lugares, pueda aportar, en su caso, otros argumentos. Un cordial saludo a todos los pastores de ovejas del mundo. Luis Madrigal.-













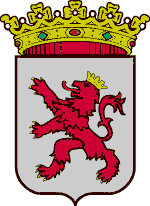
.jpg)